Tercera parte | En la novela, la frase “Chactajal es mío” representa más que posesión: es defensa cultural, memoria y pertenencia. Frente a las reformas agrarias de Cárdenas, los personajes se aferran a su tierra como último acto de resistencia.
CULTURA/Marco Antonio Orozco Zuarth
Uno de los puntos más poderosos de esta última parte de la novela es la relación de los personajes con la tierra, particularmente a través de la frase «Chactajal es mío». Esta declaración, que va más allá de la posesión material, simboliza un apego emocional profundo hacia el territorio, un vínculo con las raíces ancestrales que se convierte en una forma de resistencia a las fuerzas externas que amenazan con arrebatarles lo único que les conecta con su historia y su identidad. Para los personajes, la tierra no es solo un espacio físico; es una extensión de sí mismos, un lugar sagrado donde se encuentran sus recuerdos, sus valores y su sentido de pertenencia. La negativa a abandonar Chactajal, incluso ante la muerte, se convierte en un acto final de defensa cultural y espiritual, un gesto de afirmación de su derecho a existir en el lugar que les pertenece por herencia y tradición.
Este vínculo emocional con la tierra se contrasta con las tensiones políticas y sociales que atraviesan el relato. En la novela, las reformas agrarias impulsadas por el gobierno de Cárdenas, lejos de generar un cambio positivo, resultan en un aumento de la violencia y el caos en las comunidades rurales. El padre de la narradora, representante de la clase conservadora, critica duramente estas reformas, viéndolas como el origen de la desestabilización en la región. Para él, las políticas de justicia social implementadas por el gobierno son una amenaza al orden tradicional y, más aún, a su control sobre los pueblos indígenas, a quienes ve como seres incapaces de gobernarse a sí mismos y como meros instrumentos de trabajo. Esta visión racista y paternalista, profundamente desconectada de las realidades sociales de la época, ilustra el miedo de los terratenientes a perder el control sobre sus propiedades y sobre la fuerza laboral indígena, una visión que perpetúa la explotación y la desigualdad.
El diálogo entre los personajes refleja una fractura generacional y de clases: mientras que los jóvenes, representados por César, defienden la igualdad y la justicia social, el padre se aferra a su visión autoritaria y conservadora. La disputa sobre la propiedad de la tierra, donde los personajes, como Jaime y César, muestran posturas antagónicas sobre el reparto de tierras, resalta la falta de solidaridad entre los miembros de la comunidad y la prevalencia del individualismo. Esta lucha por la tierra, que parece resolverse a través de una intervención externa en la figura del ingeniero que arbitra el reparto, simboliza la incapacidad de la comunidad para resolver sus problemas de manera conjunta, una fractura que impide que los intereses comunes prevalezcan sobre los egoísmos personales. La presencia de la madre, quien interrumpe la disputa con un simple gesto de llevar vasos de limonada, subraya la desconexión entre los problemas cotidianos del hogar y las tensiones más grandes de la sociedad, recordando que, aunque la lucha por la tierra sea crucial, las pequeñas acciones cotidianas también tienen un peso simbólico en la vida de las personas.
La enfermedad de Mario, hermano de la narradora, introduce otro tema central en esta parte de la obra: la incertidumbre y el sufrimiento humano. El diagnóstico de Mario es incierto, lo que crea una atmósfera de angustia y desesperación. El médico, a pesar de sus esfuerzos, no puede encontrar una explicación clara para la enfermedad del joven, lo que refleja las limitaciones de la ciencia médica frente a lo inexplicable. Esta falta de respuestas pone de manifiesto la brecha entre la ciencia y la experiencia emocional del sufrimiento. La angustia de los personajes, especialmente la madre, refleja la desesperación ante lo desconocido, y la actitud del médico, que trata de mantener la calma, resulta insuficiente para aliviar el dolor de los familiares. La escena, cargada de incertidumbre y dolor, enfatiza la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido, una condición que, en el contexto de las luchas sociales y políticas que se desarrollan en la novela, se convierte en un símbolo de la impotencia ante las grandes injusticias del mundo.
El relato de la enfermedad de Mario se desarrolla en paralelo con la frustración del narrador al intentar obtener ayuda de los poderes políticos locales. La interacción con el Gobernador, quien inicialmente parece accesible y dispuesto a ayudar, se convierte en una metáfora de la distancia entre los ciudadanos comunes y los poderosos. La promesa de atención se desvanece, y el narrador, atrapado en un ciclo de espera y esperanza, experimenta la frustración de ver cómo los problemas personales quedan relegados ante los intereses políticos. La desconexión entre las expectativas de los personajes y la ineficacia de los líderes políticos refleja una crítica a la política como instrumento de cambio real, y subraya la alienación de las clases sociales más bajas ante un sistema que no les ofrece soluciones efectivas.
La muerte de Mario, que pone fin a su sufrimiento físico, se convierte en el punto de quiebre para explorar las tensiones sociales, culturales y espirituales que atraviesan la obra. La explicación de la muerte, que varía entre lo espiritual y lo terrenal, resalta las diferencias entre los personajes en su comprensión de la vida y la muerte. Mientras Rosalía busca una explicación sobrenatural, otros personajes, como Tío David, apuntan a causas más mundanas, como la venganza de los brujos. La división en las creencias refleja las tensiones sociales y económicas, donde las clases más humildes se sienten marginadas y despojadas, mientras que los ricos, se sienten inmunes a las consecuencias de sus acciones. Esta crítica a las desigualdades sociales, así como la sospecha de que el dinero no puede reparar la pérdida de una vida, subraya la hipocresía de un sistema que permite que los poderosos sigan ocultando sus pecados tras la fachada de la riqueza.
La presencia de una llave escondida en la ropa de la nana, que sugiere la existencia de secretos ocultos, introduce una sensación de inquietud que acompaña al lector hasta el final de esta sección. La muerte de Mario no solo representa el fin de una vida, sino el inicio de una serie de revelaciones sobre las tensiones y secretos entre los personajes. La huida del narrador, temeroso de ser señalado por algo aún no revelado, refleja la carga de la culpabilidad no resuelta y el temor a enfrentar la verdad. Este misterio, que queda abierto al final, deja al lector con una sensación de duda y desconfianza, como si la tragedia de Mario fuera solo un síntoma de las profundas injusticias que atraviesan la comunidad.
En conclusión, la tercera parte de Balún Canán de Rosario Castellanos expone, de manera conmovedora y compleja, las luchas internas de los personajes frente a las estructuras de poder y las tragedias personales. La novela nos invita a reflexionar sobre la tierra como un símbolo de resistencia, identidad y pertenencia, al mismo tiempo que denuncia las fracturas sociales y las tensiones generacionales. A través de los dilemas humanos, la incertidumbre de la enfermedad y la muerte, y la crítica a las políticas públicas y la corrupción política, Rosario logra capturar la esencia de un México marcado por la desigualdad y la búsqueda de justicia.
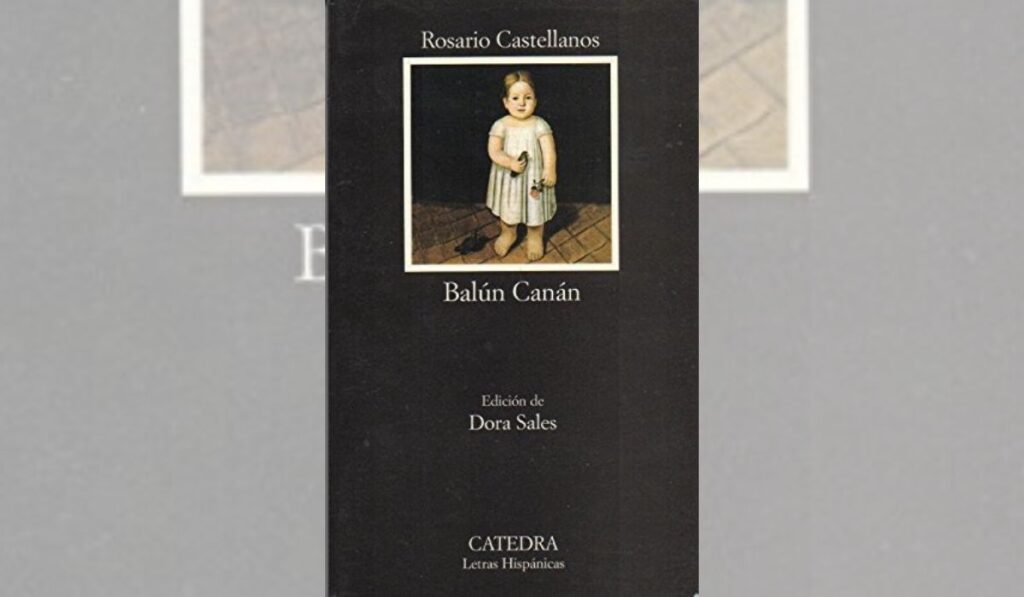



Discussion about this post