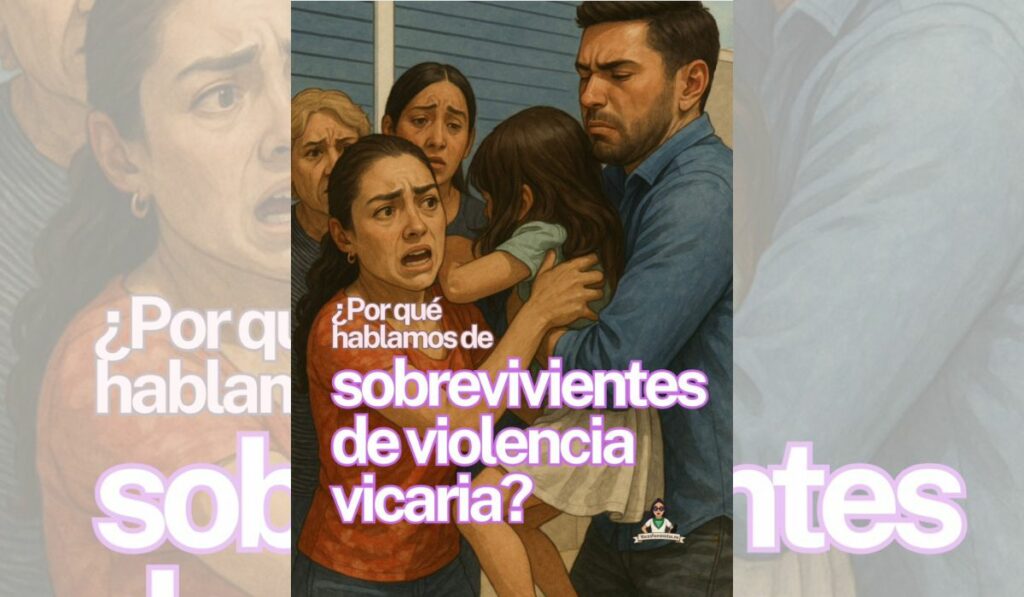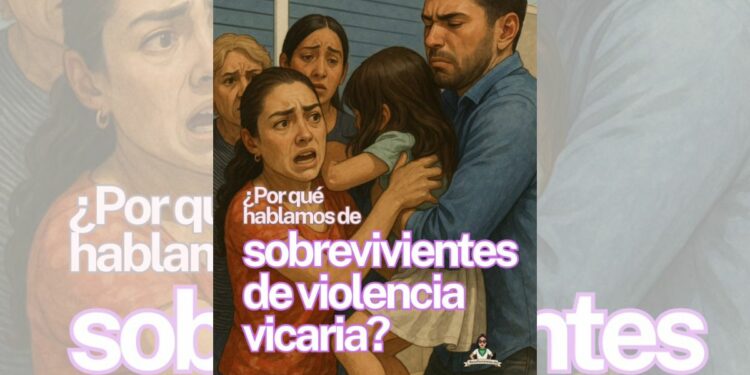Se trata de una violencia silenciosa que no siempre deja huellas visibles, pero sí provoca depresión profunda, ansiedad, sentimientos de culpa y desesperanza.
LO QUE NO SE NOMBRA, NO EXISTE/Gely Pacheco
Para empezar, nombrar sobrevivientes es un acto político y de reparación simbólica al reconocer la violencia, pero también la fuerza con la que las mujeres continúan construyendo su vida a pesar de ella. En cambio, la palabra víctima que ha sido utilizada para señalar a quien sufre un daño, suele ir cargada de una connotación de pasividad, de indefensión y refuerza estereotipos de debilidad. Entonces hablamos de sobrevivientes en este caso de la violencia vicaria porque sobreviven a la mutilación del vínculo con sus hijas e hijos, al dolor de la separación, a procesos legales plagados de irregularidades y a la revictimización institucional que les recuerda, una y otra vez, que el sistema no fue hecho para protegerlas. La violencia vicaria es quizá una de las formas más crueles y despiadadas de violencia de género porque destruye a la mujer a través de lo que más ama: sus hijas e hijos. Y no existe una reparación posible que borre esta profunda y terrible herida. Las infancias tampoco salen exentos: sobreviven al trauma de haber sido arrancados de su madre, a la manipulación emocional y a las cicatrices invisibles que marcarán su infancia, su vida adulta e incluso tiene un impacto al tejido social.
Se trata de una violencia silenciosa que no siempre deja huellas visibles, pero sí provoca depresión profunda, ansiedad, sentimientos de culpa y desesperanza. El desgaste emocional y económico que acarrea puede llevar a las mujeres al límite, incluso hasta pensar en el suicidio. Por eso es importante hablar del feminicidio inducido o suicidio feminicida: cuando la violencia patriarcal sistemática empuja a las mujeres a quitarse la vida, no es una elección, es la consecuencia de un entorno que no ofrece salidas. En la Cámara de Diputados ya han existido propuestas de iniciativas para tipificar esta práctica como causal del delito de feminicidio. En el Código Penal del Estado de Jalisco, es un delito reconocido desde el 2020. El país de el Salvador hasta el 2018 era el único país de Latinoamérica que tipificaba el suicidio feminicida como un delito.
¿Qué pasa en México?
Gracias al trabajo de colectivas feministas como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y organizaciones, en México la violencia vicaria ha empezado a nombrarse y tipificarse. Desde enero de 2024, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la reconoce como una forma específica de violencia de género, y Chiapas ha reformado su legislación para incluirla. Sin embargo, en la práctica aún hay autoridades que no saben cómo identificarla o que se niegan a reconocerla. Muchas denuncias terminan registradas como “violencia familiar” o “psicológica”, y con ello se invisibiliza la dimensión del daño. El papel lo aguanta todo, pero en la vida real las mujeres siguen enfrentando ministerios públicos que pueden negar a iniciar carpetas de investigación cuando los hijos o hijas son sustraídos con engaños, mentiras y violencia enfrentándose con argumentos como ‘’pero está con el padre’’, jueces o juezas que protegen al agresor como el caso de Gabriela Salazar en Tampico, Tamaulipas y procesos legales que parecen castigo adicional.
Nombrar la violencia vicaria no es un ejercicio académico ni un tecnicismo jurídico: es un acto político y de justicia. Si no se nombra, no existe; si no existe, no hay ley que la sancione ni institución que la prevenga. Nombrarla es reconocer que las hijas e hijos no son propiedad ni armas de nadie, que sus vidas no pueden ser usadas para destruir a una madre. Nombrarla es también una forma de resistencia frente al silencio patriarcal que durante décadas llamó “conflictos familiares” o ‘’los problemas del hogar son asuntos privados’’ a lo que en realidad eran violencias estructurales.
La violencia vicaria nos recuerda que las violencias se transforman, se reciclan, encuentran nuevos caminos para perpetuarse. Y nos recuerda también que el lenguaje importa: que lo que nombramos, existe; y que lo que existe, podemos prevenirlo.
Contacto: vocesfeministas@gmail.com