(Primera parte) La novela de Rosario Castellanos no es solo relato: es denuncia, memoria y acto político. A través del Popol Vuh, la desigualdad y el racismo del siglo XX se revelan como estructuras arraigadas. Chiapas es más que un escenario: es una fractura histórica aún abierta.
CULTURA/Marco Antonio Orozco Zuarth
La obra de Rosario Castellanos, y en particular Balún Canán, no se limita a narrar los efectos de la desigualdad y el racismo en el Chiapas del siglo XX: se erige como una elegía profunda al mundo fragmentado de los pueblos originarios, a su memoria dispersa y a su palabra arrebatada. La primera parte de la novela, atravesada por el epígrafe del Popol Vuh, opera como umbral simbólico entre dos dimensiones: la del relato y la del silencio; la de la historia contada por los vencedores y la de la voz borrada del vencido. Desde este punto de partida, Rosario construye un universo literario que, lejos de ser mera representación regionalista, es una meditación crítica sobre el despojo, la identidad y el peso de la palabra en una sociedad desgarrada.
El epígrafe —“Musitaremos el origen…”— no es una simple cita; es una invocación. En él resuenan las voces antiguas que piden ser recordadas, que claman no ser borradas del relato histórico. Procedente del Popol Vuh, ese “libro del consejo” que guarda los mitos fundacionales del pueblo quiché, esta breve pero potentísima entrada coloca al lector frente a una advertencia: lo que está a punto de leerse es un acto de recuperación. No una nostalgia vacía, sino un esfuerzo por restituir aquello que fue reducido a “cenizas sin rostro”. La ceniza, imagen de la destrucción, aquí adquiere otra connotación: es el rastro de lo que fue sagrado. Y ante esa fragilidad —“basta un soplo para dispersarla”—, la escritura de Castellanos se presenta como ese aliento protector que intenta mantener unida la memoria frente al viento del olvido.
Este gesto de rescate no es gratuito: es profundamente político. La palabra, en el universo de la autora, no es solo un vehículo de comunicación, sino un arca. En ella se guarda la dignidad de un pueblo, su cosmovisión, su relación con la tierra, el tiempo y la comunidad. Cuando esa palabra es expropiada, el despojo no es solamente territorial: es ontológico. Rosario no habla solo del baldío económico, sino del baldío espiritual. De ahí que la novela no pueda leerse sin considerar su trasfondo simbólico: Chiapas no es únicamente una región; es una herida abierta en el cuerpo de la nación mexicana. Y el relato, entonces, es una forma de sutura.
La expresión “ya se acabó el baldillito”, que aparece en la voz de Tío David, adquiere valor emblemático. El “baldillito”, esa forma mezquina de esclavitud disimulada bajo el eufemismo del trabajo comunal, revela el orden económico basado en la servidumbre indígena. Su supresión, producto de las políticas cardenistas, marca un giro histórico. Sin embargo, lejos de celebrarse, genera angustia entre los mestizos, quienes intuyen que la abolición de esa práctica implica la erosión de sus privilegios. El temor no es solo a la pobreza material, sino al colapso de una jerarquía que los ubica como superiores. Tío David lo dice sin ambages: “vamos a ser todos igual de pobres”. Lo dice con temor, pero también con una ceguera estructural: incapaz de imaginar un orden social sin explotación.
La perspectiva infantil desde la que se narra esta escena acentúa el contraste entre el discurso aprendido y la posibilidad de cuestionamiento. Los niños, aunque repiten lo que oyen, también revelan perplejidad. Allí, la autora deposita una semilla crítica: en la mirada ingenua se filtra la duda, el germen de un cambio que aún no se articula, pero que se intuye inevitable.
El aislamiento de Comitán es otro de los ejes que articula esta primera parte. Las “aguas entabladas” durante la temporada de lluvias paralizan el transporte, interrumpen el correo, suspenden el tránsito de ideas. Más que una descripción climática, se trata de una metáfora existencial. El lodo que impide avanzar se convierte en imagen del estancamiento social y cultural. Comitán, al borde del mapa, es el último vestigio antes del “vacío”, una frontera entre lo que el país reconoce como propio y lo que deja fuera de su horizonte de modernización. Esta marginalidad no solo se vive en lo físico; se internaliza como un sentimiento de desarraigo. La protagonista —esa niña sin nombre que será la conciencia narradora de la novela— se mueve en un territorio donde el sentido de pertenencia está fracturado. Ni completamente dentro ni fuera, su voz es la de una observadora desgarrada.
En este espacio periférico, la llegada de un periódico extraviado se vuelve un acontecimiento. La noticia sobre la nueva ley que obliga a los terratenientes a establecer escuelas para los hijos de los indígenas siembra inquietud en la familia Argüello.
El padre muestra una actitud pragmática, aunque no menos problemática. Su crítica a la ley no proviene de una visión igualitaria, sino de su escepticismo sobre la eficacia de las reformas. La discusión entre ambos representa la disputa entre una modernidad que pretende incluir (aunque lo haga torpemente) y una tradición que se niega a soltar el látigo. La educación, entonces, aparece como campo de batalla. Pero no es una educación liberadora; es una educación instrumentalizada, improvisada, impuesta desde el centro y desarticulada de las realidades locales.
La figura del inspector de la Secretaría de Educación Pública encarna esta contradicción. Su visita a la escuela rural, donde enseña la maestra Silvina, expone el abismo entre la burocracia estatal y las comunidades indígenas. El desprecio con que evalúa el trabajo de Silvina —una mujer frágil, vulnerable, pero tenaz— revela la arrogancia de un poder que impone estándares sin comprender contextos. La clausura de la escuela por prácticas religiosas no hace más que ratificar la lógica de un Estado que predica la modernización, pero actúa con autoritarismo.
Rosario Castellanos no cae en el maniqueísmo. No idealiza a los indígenas ni demoniza a los mestizos. Lo que hace es desenmascarar las estructuras. En otro pasaje, un joven es invitado a ser maestro sin estar capacitado, solo porque sabe leer. Su objeción —no habla tzeltal, la lengua de los niños— es ignorada. Lo importante no es enseñar, sino cumplir con el mínimo legal. La educación, en esta lógica, es una transacción. Se ofrece a cambio de beneficios materiales, sin atender a las necesidades reales de los pueblos. Este joven, cuya madre está enferma, se ve atrapado entre su responsabilidad filial y la oportunidad de una vida mejor. En él, Rosario condensa el dilema de toda una generación: ser parte del sistema, aunque esté podrido, o mantenerse al margen, aunque eso implique el hambre.
El cierre de esta primera parte deja una imagen dolorosa: la de una comunidad desintegrada, golpeada por la enfermedad, el abandono y la migración forzada. Las familias indígenas “se desperdigan” o “se meten al monte”, intentando sobrevivir a un orden que los devora. La voz narrativa menciona que algunas familias fueron “regaladas” a otros terratenientes, en una ironía amarga que denuncia la cosificación del ser humano. Las chozas que aún despiden humo se convierten en testigos mudos de una vida que resiste, apenas, entre las ruinas.
Balún Canán es una novela sobre la palabra. Sobre su pérdida y su posible recuperación. La autora escribe desde las cenizas, pero no para llorar lo perdido, sino para nombrarlo, para recordarlo, para cargarlo como el Ahau kin lleva el tiempo sobre los hombros. En cada fragmento, la novela interroga: ¿qué sucede cuando se le arrebata a un pueblo su voz? ¿Qué queda cuando solo sobreviven los murmullos, los relatos musitados? Y sobre todo, ¿qué responsabilidad tiene el lector frente a esa palabra? La respuesta no está solo en el texto. Está en la memoria. En esa memoria que, si no se cultiva, corre el riesgo de volar con el viento.
orozco_zuarth@hotmail.com
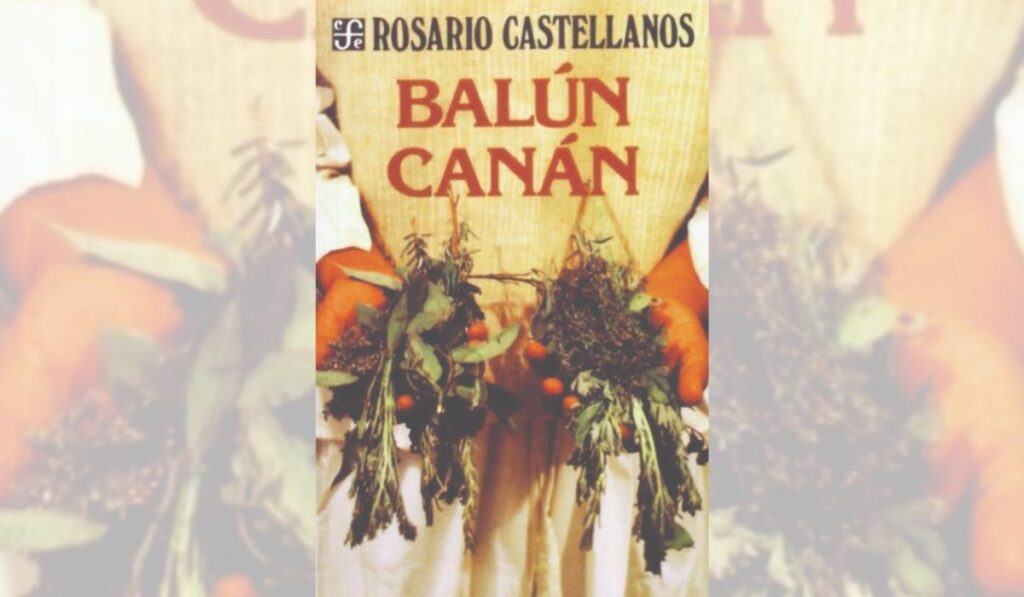


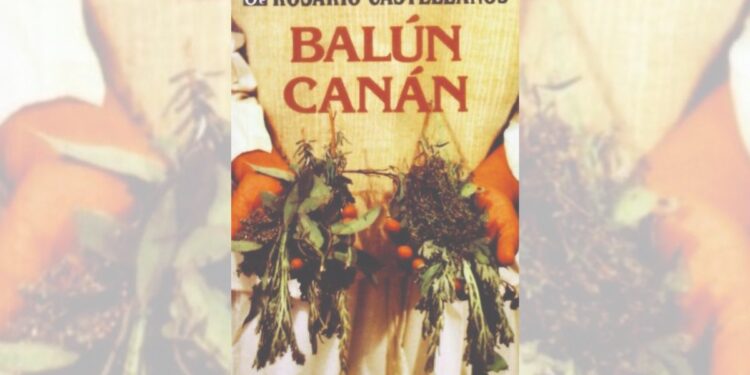
Discussion about this post